La disputa por el espacio. Reseña de (2006) Introducción a la geografía
 Chiozza,
Elena Margarita y Carballo,
Cristina Teresa. (2006) Introducción
a la geografía, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2006.
Chiozza,
Elena Margarita y Carballo,
Cristina Teresa. (2006) Introducción
a la geografía, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2006.|
T
|
Ras el fracaso indisimulable de la invasión angloestadounidense
a Afganistán e Irak, el repudio a la política exterior de la potencia
hegemónica ha tenido por consecuencia la necesidad de nuevas indagaciones
geoestratégicas ante la evidencia de decisiones que, ceñidas a intereses de
plutocracia y a una razón imperial de Estado, no encuentran justificación moral
convincente. En este contexto es que Chiozza y Carballo proponen recuperar un
enfoque político en la enseñanza de la geografía, que contemple al factor
humano como agente principal de las transformaciones espaciales y de los
procesos sociales que operan cobre un territorio.
En el “Capítulo I. Espacio geográfico y sociedades”, los autores
recorren el significado histórico del reconocimiento del espacio geográfico, su
evolución cronológica y su importancia para la reproducción de la vida social
de grupos culturales determinados. Es que, en un sentido realista, “Toda vida
social necesita de los conocimientos geográficos y se afianza en ellos:
necesita conocer los recursos existentes, apropiarlos, explotarlos y
organizarlos” (p. 14). El conocimiento geográfico se instala así en el
lenguaje, y de una identificación al objeto conocido que se extiende incluso a
una representación. El objeto asume características propias, es individualizado,
operando un proceso de apropiación y de
creación de dispositivos de interacción hacia otros.
La propuesta de un marco de análisis de la interacción entre
sociedad y territorio bajo los parámetros conceptuales inherentes a los procesos de la Modernidad capitalista es
profundizada en el “Capitulo II. La organización del espacio geográfico”.
Accesibilidad del transporte, fertilidad de los suelos, provisión de agua
potable e industrialización son apenas algunos conceptos que constituyen
variables de influencia decisiva sobre una región administrativa imprimiendo un
rol específico dentro del funcionamiento sistémico de una jurisdicción gubernamental
mayor. Se establece de este modo una relación inescindible entre las
necesidades/intereses de Estado y la función estratégica que asumen los espacios
geográficos, de lo que resulta una transformación permanente del paisaje. Un segundo
aspecto que es preciso considerar es la configuración del espacio mundial como
un espacio de ideas, es decir, de maneras de ver y entender la realidad que se introducen
en el paisaje geográfico. La importancia económica y política del territorio,
resultante de la capacidad gubernamental, el poderío militar o el crecimiento económico,
por citar algunos factores de poder, ubicarán –de acuerdo a Max Sorre- a
territorio en “espacios centrales” o en “espacios derivados”.
El “Capítulo III. El análisis del presente” las autoras
advierten, continuando el sentido anterior,
de la importancia de observar las transformaciones que las sociedades
realizan sobre sus territorios, consolidadas en la interdependencia inherente a
los procesos de globalización. El espacio geográfico queda condicionada a las
relaciones extraterritoriales entre grupos humanos (por caso, la transmisión de
técnicas) o su relación concreta de acuerdo a su función (de residencia
productiva, de residencia de poder, mítico-histórico). No sólo se incorpora en
su utilidad práctica, sino también en su representación simbólica.
Bajo el afianzamiento del capitalismo global, las sociedades y
su hábitat se hallan condicionadas por las decisiones políticas y un marco de
desigualdad de poder. La conformación de un modelo productivo, en tanto
organizador de la población, y las concepciones adquiridas por administradores y
productores derivan en mediaciones específicas frente a la naturaleza. Al mismo
tiempo, el proceso de globalización instala una “geografía de la totalidad” y
una mundialización de la economía ante las cuales los impactos de un entretejido
sistémico son inevitables. Desde el derrumbamiento del paradigma del mundo
bipolar, el mundo necesita ser interpretado desde nuevas perspectivas. De este
modo, la “globalización económica y cambios políticos”, la “urbanización creciente”,
“el mundo en el año 2000” (la dislocación de los ideológico respecto de los bloques
económicos), los “movimientos migratorios y la metropolización” y “el
debilitamiento del Estado” son algunos de los ejes que comienzan a adquirir
relevancia.
En el “Epílogo. El mundo actual: un mapa inestable” presenta
como reflexiones finales la prioridad que adquieren los impactos del modelo
socioeconómico imperante: es el caso de una “geografía de los cambios
planetarios”, una “geografía de flujos y circulación” y una “geografía del
terrorismo y del petróleo”, acaso el reconocimiento de una agudización del
consumo (y de la proyección de escasez) de recursos naturales.
La obra resulta sumamente previsora dado que aún no se habían
producido los episodios de Osetia del Sur y la crisis de Crimea que devolvieron
el protagonismo de Rusia, ni tampoco había estallado la crisis financiera
internacional por las hipotecas subprime.
Sin embargo, recorre tópicos sumamente recomendables para entender artículos y
sucesos para una mayor comprensión de un mundo en creciente complejidad.
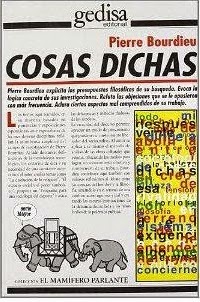

Comentarios
Publicar un comentario