No se puede vivir del amor. Reseña de (1999) Pobreza y desigualdad en América Latina, de Tokman y O´Donnell (comps.)
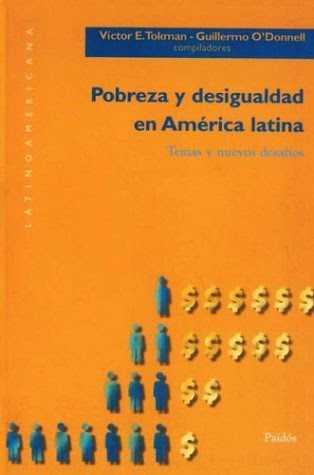 TOKMAN, VICTOR E. Y O´DONNELL, GUILLERMO (1998) Pobreza y desigualdad en América Latina.
Temas y nuevos desafíos (Poverty and
inequality in Latin America. Issues and News Challenges), Paidós, Buenos Aires, 1999.
TOKMAN, VICTOR E. Y O´DONNELL, GUILLERMO (1998) Pobreza y desigualdad en América Latina.
Temas y nuevos desafíos (Poverty and
inequality in Latin America. Issues and News Challenges), Paidós, Buenos Aires, 1999.|
S
|
I la década del ‘80 recibió la calificación de “década perdida”
por verse frustradas las expectativas en las nacientes y limitadas democracias
latinoamericanas, la década del ‘90 se apropiará del concepto para designar la
continuidad de la agenda en materia de estabilidad institucional y desarrollo
económico. La implementación de paquetes uniformes de medias de política
económica y social, desentendidas de las particularidades locales, y las
promesas de modernización neoliberal –último episodio de reformulación de los
patrones de acumulación capitalista a nivel global- se revelan costosos e
ineficientes. Así, América latina pasa de vivenciar la pesadilla del Estado
genocida a sufrir la presión centrífuga de una pretendida democracia de
mercado, dos posibilidades (naturales en su genealogía, pero ideológica y
políticamente en orfandad) de la democracia liberal. Los ajustes en el gasto
público (una medida considerada inevitable por el pensamiento académico en
boga) se traduce en privatizaciones, expulsión de trabajadores en el sector
público y reestructuración empresarial.
Bajo los objetivos de aumentar el conocimiento de temas
políticos, económicos y sociales que enfrenta “América latina en el umbral de
un nuevo siglo”, el Instituto Hellen Kellog de Estudios Internacionales, a través
del financiamiento al Proyecto América Latina 2000 de la empresa Coca-Cola, se
da realización a este volumen que encuentra a la decisión política en el
enfoque de la pobreza su temática principal.
En “Desigualdad, empleo y pobreza en América Latina: efectos del
ajuste y cambios en el estilo de desarrollo”, Oscar Altimir repasa las
tendencias y cambios recientes en la distribución del ingreso en América
latina. Como bien reconoce el autor, los países de la región se han encontrado
históricamente entre las sociedades más desiguales del mundo, situación
favorecida por estructuras oligopólicas y corporativas. El triple shock de la década
del ochenta se traduce en una reasignación de funciones, en que aparecen las
iniciativas gubernamentales en favor del ajuste bajo la urgencia de limitar la
recesión e inflación, siendo una “década perdida” de duelo de un sistema de
bienestar dado por irrecuperable. Esta liberalización del comercio, que Altimir
saluda en pos de las metas de crecimiento, contrasta con el reconocimiento de
un fuerte impacto social de las reformas, tendientes a la degradación
generalizada de las condiciones de vida. En este diagnóstico, se prevé una
creación insuficiente de puestos de trabajo en relación al crecimiento
económico y el aumento de los niveles de instrucción de la población, así como
el requerimiento de financiamiento externo del sector productivo.
José Alberto Magno de Carvalho analiza la transición de la
fecundidad en América latina en “La demografía de la pobreza y el bienestar en
América latina. Desafíos y oportunidades”. Considera que la región pasará por
tres etapas, caracterizadas por la dependencia de los ancianos, el veloz
aumento de los ancianos en la población y una tercera etapa caracterizada por
el predominio de generaciones de jóvenes, aspecto favorable a la inversión
social para un proceso de desarrollo.
En el tercer capítulo, “Pobreza y desigualdad en América latina.
Algunas reflexiones políticas”, Guillermo O´Donnell revisa la agudización de
las condiciones de pobreza. De los 119 millones de pobres y 65 millones de
indigentes en 1970 a los 195 millones de pobres y 93 millones de indigentes
hacia fin de siglo, se destaca el aumento de la desigualdad y el planteo de la
conveniencia de unificar posiciones en torno a la necesidad de las políticas
sociales. Los “reformadores potenciales” deberían apelar a los temores de los privilegiados
y al interés propio esclarecido de los privilegiados, y descartando las posibilidades
de una regresión autoritaria o el ascenso político de partidos radicales, se
tronaría temática de agenda la asignación de un valor constitucional real de la
democracia y la igualdad (es decir, la plena vigencia del Estado de derecho)y
la formación de una coalición por la solidaridad social que debería contar con los
esfuerzos colectivos de los pobres, los estratos medios y un sindicalismo
comprometido con la situación de los desocupados. Este esfuerzo se
correspondería con la intención de un mejoramiento de la calidad de nuestras
democracias.
 |
O´Donnell insta a las élites nacionales a un
esfuerzo compartido en la atenuación de la
crisis, cuya profundidas exige una
omitida reformulación de las instituciones.
|
En “Globalización y creación de puestos de trabajo. Una
perspectiva latinoamericana”, René Cortázar actualiza las principales
tendencias en el mercado laboral. La creación de puestos de trabajo por fuera
del mercado laboral, la relación proporcional entre tasa de ganancia e
inversiones y el vínculo entre sueldos y productividad laboral serían puntos de
acuerdo de los tomadores de decisión, en tanto que existiría un disenso entre
el comportamiento estatal de acuerdo a los enfoques: el “viejo consenso”, el
“enfoque neoconservador” y el de “crecimiento con equidad”. Frente a las
reformas en seguridad social, legislación laboral e intervención del Estado en
conflictos sociales, se volvería prioritaria la inversión en capital social,
previendo que la paz social se vinculará cada vez más a la productividad y la
inversión.
Mario Antonio Gallart puntualiza en “Reestructuración
productiva, educación y formación profesional” los cuellos de botella del
mercado laboral y el circulo vicioso de la pobreza-educación-formación-empleo,
aspectos insoslayables para el abordaje de políticas sociales de impacto
relevante. En este sentido, la planificación
de reformas en la educación para el trabajo debe considerar las
trayectorias familiares de vida, los condicionantes socioeconómicos del
contexto y la puesta en práctica de las competencias escolares recibidas.
El escenario de cambios en materia de seguridad social es descripto
por Dagmar Raczynski en “La crisis de los viejos modelos de protección social
en América latina”. El viejo modelo de protección social, con origen en los
procesos de sustitución de importaciones, es desarticulado ante las
privatizaciones de los servicios
sociales, prevaleciendo la respuesta gubernamental en el estímulo a la acción
oenegista de políticas focalizadas. El autor culmina su articulando instando a
la promoción de medidas estatales que posibiliten el acceso de los sectores
vulnerables a herramientas y factores productivos.
Charles Reilly (“El equilibrio entre el Estado, el mercado y la
sociedad civil. La ONG para un nuevo consenso de desarrollo”) destaca la
exigencia de una reasignación de funciones en las instituciones. En primer
término, responsabiliza a las élites latinoamericanas del subdesarrollo
regional, en particular a quienes han lucrado económicamente en provecho
personal a través de los procesos iniciados por el Estado. No se trataría de
encontrar soluciones en “ismos” caducados –sostiene Reilly- sino que la
situación de pobreza podría explicarse como carencia (es decir, en la ausencia
de organización social, redes, recursos, herramientas financieras, información,
habilidades, espacio y tiempo).
En el último capítulo, “Empleos y bienestar. En busca de nuevas
respuestas”, Víctor Tokman sintetiza el diagnóstico de los textos precedentes
siendo las exigencias de creación de puestos de trabajo, inversión en la gente
y puesta en práctica de una política de bienestar los principales problemas
detectados. Sin cuestionar la globalización, Tokman reconoce que su desarrollo
afecta la determinación de los sueldos, en creciente deterioro frente a décadas
anteriores, siendo la reducción de costos y la flexibilización laboral las
principales estrategias de las empresas en la región. Paralelamente, el Estado
“transfiere su poder a la sociedad” (un modo elegante de señalar su
desentendimiento de hacer cumplir compromisos) y participa de la desregulación
del mercado laboral. El problema de la integración de la sociedad se vuelve
apremiante, existiendo un consenso emergente que comprometería a una
asignación de responsabilidades de
desarrollo social a Estado, mercado y sociedad.
Los distintos artículos comprendidos en el volumen constituyen
respuestas, probablemente bien intencionadas, claramente limitadas en su
perspectiva liberal: a) no se alude al problema angustiante (y central) de la
deuda, como tampoco a sus beneficiarios, el capitalismo trasnacional ocal y el
capital financiero internacional; b)los costos socioculturales del cambio del
patrón de acumulación, central para comprender la desestabilización política y
la negatividad social (central para entender el crujido de la crisis en
ciernes) que inviabilizan la formación de capital social y c) una visión
institucionalista que impide la
referencia a la conducción estatal del crecimiento económico y regulación del
flujo de capitales, potestades fuera de discusión en los países de mayor
evolución industrial.
Guillermo O´Donnell, compilador de este volumen y quién ha sido
probablemente el más magnánimo de los teóricos liberales argentinos, cae en una
posición que explica la visión tan bienintencionada como ingenua: persuadir a
la población de administrar mejor la miseria. No hay solución de fondo ni
expectativas visibles de progreso, reduciendo a la espera a sociedades ya
próximas al estallido. En esta misión política, la redistribución del ingreso
en sociedades pauperizadas, es inadmisible la confianza en las bondades de la
alta burguesía; es ella la que mejor ha entendido las posibilidades de dar un
vuelco formidable a su tasa de ganancia no existiendo “incentivos” para un
compromiso social real.
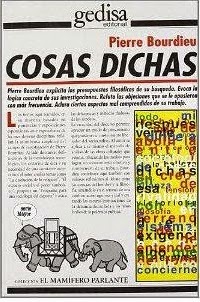

Comentarios
Publicar un comentario