El recorrido hacia el Brasil posible. Reseña de (1964) Evolución social y económica del Brasil, de Nelson Werneck Sodré
WERNECK SODRÉ, NELSON. (1964) Evolución
social y económica del Brasil, Eudeba, Buenos Aires, 1965, traducción de
Alicia Cabrera.
Es una certeza de que, tras el declive del
liderazgo mundial estadounidense, el emergente bloque de los BRICS y cada uno
de sus miembros comenzarán a ser estudiados de forma minuciosa y sistemática.
Dentro de panorama semejante, nuestra región se verá honrada por la
proliferación de estudios latinoamericanos y brasileños dando cuenta de la
potencialidad y creciente relevancia del sur del hemisferio. Este es el motivo
que nos lleva a reseñar hoy Evolución social y económica del Brasil,
de Nelson Werneck Sodré.
El autor nació en Río de Janeiro, cursó sus
estudios en el Colegio Militar y en la Escuela Militar de dicha ciudad. Fue
Profesor de Historia Militar en la Escuela del Estado Mayor del Ejército y
fundador y director del Departamento de Estudios Históricos de Instituto
Superior de Estudios Brasileños (ISEB). Su obra expresa una profunda
preocupación por el desarrollo del Brasil y los obstáculos del imperialismo.
Se recorre de este modo en seis etapas las
transformaciones de la estructura socio-económica del Brasil, para finalmente
abordar las exigencias de la coyuntura nacional.
Un modelo productivo para el Brasil colonial
La implementación de un modelo productivo para el
Brasil es descripta en “La colonización”, donde se narra los comienzos de la
historia del Brasil con la colonización portuguesa de 1497, cuando la caída del
imperio otomano insta a Portugal a enviar a Vasco da Gama para recibir especies
de las zonas productoras, conservar el monopolio de su distribución y
establecer plantaciones de caña, sin ser ya un revendedor de la azúcar que
Venecia importa desde Siria y Chipre. Esta será la época en que, pese al
traslado del esquema feudal a territorios americanos, se acentúa
progresivamente la especialización del trabajo, surgiendo el capital comercial
y se introduce el sistema de plantage, con requisitos de insumos
desde el exterior; estos cambios, sin embargo, no alteran el consumo
improductivo o la ausencia de transformaciones manufactureras.
Seguidamente (“La expansión”), en la economía
colonial surgen los primeros rasgos de las formas capitalistas. Los
enfrentamientos con los ocupantes holandeses por la ocupación de suelos deriva
en la acción de los bandeirantes paulistas, quienes se arrojan sobre
reducciones y misiones jesuíticas para apoderarse de millares de indígenas. Los
paulistas, siempre en disponibilidad guerrera, proveerán la fuerza de
trabajo en zonas agrícolas necesitadas contribuyendo a la apropiación de
tierras. La producción recorre diversos modelos: el de pastoreo y agricultura,
el de repartición de ingenios y corrales y, finalmente, la separación entre
actividad agrícola y pastoreo, que termina pro acabar en elsertao.
Seguidamente, la apropiación de la tierra se expande extraordinariamente y se
generalizan las relaciones feudales. La ocupación de la región amazónica es
proyectada dando apoyo a las misiones jesuíticas, finalmente expulsadas por su
apoyo al indígena.
El gran cambio en la sociedad colonial se producirá
con el surgimiento de la minería, dos siglos más tarde que las explotaciones
españolas. El reducido margen de realización individual en la empresa azucarera
determina la desvalorización de la tierra; la alta rentabilidad de la
explotación aurífera provoca un nuevo impulso del tráfico negrero. La minería
proporciona entonces a la colonia desarrollo demográfico, población, ocupación
de regiones, creación de redes administrativas y circulación terrestre.
Estos cambios producen una disociación de intereses
entre la clase dominante de la Colonia y su par en la metrópoli, las cuales con
intereses antagónicos se disputan los beneficios de la explotación minera y dan
lugar a distintas conspiraciones. Si la minería española es contemporánea de la
aparición del capital comercial, la colonial lo será del nacimiento del
capitalismo, beneficiando a los que dominan la producción. Así, impulsa en el
occidente europeo la difusión del trabajo asalariado, contribuye a la
acumulación y proporciona una fortuna en dinero que circula con velocidad y da
formación a fondos de reserva.
Esta puja de intereses da lugar a una explicación
especial (“La independencia”). La crisis del sistema se traduce en una
seguidilla de conflictos; así, la Guerra de Emboabas, laGuerra
dos mascates, la rebelión de Beckman, la sublevación de
Felipe dos Santos o laInconfidencia bahiana son algunos
episodios significativos de las diferencias entre la clase dominante colonial y
la corte portuguesa. Para entonces, la explotación minera ya ha facilitado la
conversión de producción y mano de obra en mercancías, acompañando un espíritu
de época acarcet5ruzdo por la expansión industrial inglesa y la promoción
ideológica de un comercio y trabajo libres. Mientras tanto, se encuentra en el
café el producto agrícola para la inserción en los mercados y el sostenimiento
financiero, decreciendo todas las otras exportaciones. Con el agravamiento de
las contradicciones, Pernambuco (1817, 1824 y 1848), grao pará (1834-1837),
Bahía (1837), Maranhao (1838), San Pablo y Minas Gerais (1842) y Río Grande do
Sul (1835-1845) se transforman en escenarios de rebeliones provinciales. Junto
con la decisión política a tales fines, el café crea riqueza, impone el dominio
de la clase señorial –extendiendo su autoridad en todo el territorio- y se ven
integradas al centro las zonas periféricas.
Durante “El Imperio”, Brasil logra que Estados
Unidos alcance una posición dominante en el mercado consumidor del café. El
régimen de esclavitud comienza su descomposición, que se hace evidente en 1870;
así, la esclavitud se convierte en trabajo libre o servidumbre, mutaciones que
se trasladan de zona a zona (desde 1850, la ley de Euzebio de Queiroz
condenaban la entrada de esclavos). La transformación del esclavo
africano origina en consecuencia una serie de preconceptos injuriosos:
indolencia, lujuria, gusto por el ocio y desprecio por el trabajo que dan
fundamento a la búsqueda de inmigración blanca, que desde 1870 asciende a un
ingreso de 13.000 personas por año. El mercado laboral se completará con los
liberados por la Ley de Vientres (1871).
En la clase dominante se agudizan las
contradicciones: la ascendiente, ligada a la exportación del café y el cuero, y
la decadente, aferrada al trabajo esclavo y la servidumbre para la
subsistencia. Mientras la clase media se incorpora a la burocracia estatal,
profesiones urbanas y pequeña producción y se perfila para instalarse en el
escenario político.
El tránsito de la república oligárquica a la
modernización nacional
Pronto Brasil alcanzará poco menos de 15 millones
de habitantes (“La república”), asediada por un espiral inflacionista desde la
supresión del trabajo esclavo y la caída del precio del principal producto de
exportación desde 1896. Para entonces, ya había desaparecido el poder
moderador, el carácter vitalicio del Senado, al elección basada en la renta, la
nobleza de títulos, de los gobernadores provinciales nombrados y de la
centralización, transformaciones políticas todas ellas que señalan una nueva
estructura. La situación política se torna más compleja, ya que de conformar a
los 200.000 electores del Imperio se traslada ahora a los desafíos de la
ampliación de la base electoral con el sufragio universal, del que son
excluidos los analfabetos.
La clase señorial establece aquí una alianza
con el imperialismo a través de la política del café y la adquisición de
préstamos externos, al tiempo que fija la política dos gobernadores,
siendo entregado a cada estado a la libertad de acción de las oligarquías
locales, dando constitución aun poder autónomo con fuerzas militares propias.
Este modelo, en su precariedad, auspicia el bandidaje y la deflación.
Las exigencias de modernización del Brasil
aparecerán con claridad tras la Primera Guerra Mundial. Brasil cuenta entonces
con una población de 30 millones de habitantes, y la producción del café ha
permitido para entonces la ampliación del mercado interno y un flujo financiero
que ha favorecido la ampliación del proceso industrial. En estas condiciones,
aparece el fenómeno del tenentismo: oficiales jóvenes irrumpen en
la primera mitad de la década del 20´, siendo un fenómeno político
característico de la clase media. Pretenden encarnar reivindicaciones modestas:
verdad electoral, acatamiento de la voluntad, moralización de la justicia y de
la administración. La revolución de 1930 encuentra a una clase dominante
escindida, viéndose debilitada la fracción ligada al café, con precios
internacionales en descenso de hasta un 70 por ciento.
 Con una economía brasileña en crisis de graves
proporciones, la reducción de las importaciones es compensada con la oferta
interna y la producción industrial aumenta casi un 5º por ciento. La
recuperación económica s e explica en la capitalización nacional y el estímulo
de las fuerzas productivas. Pese a la prosperidad de la etapa, la
heterogeneidad en la composición de fueras del varguismo comenzará a exponer
desencuentros de tendencias, siendo derrocado en 1945 por la facción
oligárquica pro-imperialista.
Con una economía brasileña en crisis de graves
proporciones, la reducción de las importaciones es compensada con la oferta
interna y la producción industrial aumenta casi un 5º por ciento. La
recuperación económica s e explica en la capitalización nacional y el estímulo
de las fuerzas productivas. Pese a la prosperidad de la etapa, la
heterogeneidad en la composición de fueras del varguismo comenzará a exponer
desencuentros de tendencias, siendo derrocado en 1945 por la facción
oligárquica pro-imperialista.
Tras el intento de Dutra de retornar al viejo
estado de cosas, Vargas vuelve al poder en 1951 formulando políticas
estratégicas como la Compañía Siderúrgica Nacional y el monopolio estatal de la
explotación petrolífera. Solitario y vacilante, la pérdida de apoyo político y
el conocimiento de la conspiración desde el interior de su gobierno, decide el
24 de agosto su suicidio y deja su último mensaje en la Carta Testamento, produciendo
una instantánea repulsa popular contra la facción oligárquica. Getulio
Vargas imprime así un momento bisagra en el nacionalismo reformista brasileño.
El último apartado de la obra (“La Revolución”)
revisa el problema estructural en el contexto. Las anomalías existentes son
tales que la producción destinada a la exportación es excesiva mientras que la
que corresponde al mercado interno es deficiente. El problema del latifundio se
vincula en consecuencia a una subproducción que deriva en subconsumo, debiendo
la probación pagar más caro lo que necesita para su subsistencia.
Mientras tanto, la opción de la clase dominante por la concentración de la
tierra es acompañada de inversiones y empréstitos, de concentración de la
producción y del capital, provocando deformaciones en la economía y el
perjuicio de la renta que fuga al exterior. Es así que se vuelven nítidas las
contradicciones entre la nación brasileña y el imperialismo y sus aliados
locales. Así, caería por evidente la falacia de que “la grande lavoura subsidia
la economía brasileña”; es el propio Brasil el que, obstaculizada la reforma
del modelo agrícola, se ve obligado a la financiación del atraso.
La renovación de la política exterior de
Janio Quadros o la vigencia del régimen democrático durante el gobierno de Joao
Goulart no tendría otra explicación más que la relación de fuerzas favorable al
sector modernizante y mayoritario frente al minoritario pero poderoso sector
oligárquico pro imperialista. Es en el desarrollo de esta lucha por la exigencia
del poder político que Nelson Werneck Sodré imagina la proximidad de la
Revolución Brasileña.
La
visión de Werneck Sodré es clara: Brasil no podrá jamás ejecutar una política
auténticamente soberana sin una conducción política popularmente legitimada y
tenazmente decidida a desafiar los esquemas económico-productivos que
constituyen una explicación a la permanente subalternidad del país.
La
experiencia, entonces reciente, del varguismo
se destaca no sólo por las esperanzas de transformación generadas y el
valioso aporte al empoderamiento del Estado, sino también por las complejidades
propias del entrelazamiento de alianzas de todo gobierno populista. No obstante
la expansión del mercado, interno, la modernización política –cuestionamiento del
orden oligárquico- y tecnológico –implementación de un modelo de sustitución de
importaciones, estatización del acero y yacimientos petrolíferos-, el gobierno
de Vargas habría puesto en evidencia las
limitaciones del reformismo burgués para dar realización a reformas
estructurales.
La obra plantea conflictos en el tránsito al
desarrollo que, si bien pertenecen al caso brasileño, pueden extenderse al
resto de los países latinoamericanos y goza de gran actualidad: la última
década (2005-2015) se ha caracterizado por el incremento de inversiones chinas
y rusas en la región, dejando interrogantes sobre el carácter de la respuesta
estadounidense tras la pérdida de influencia. Por lo pronto, la presencia de
estas potencias posibilita pensar que rumbos finales pueden tener estas
relaciones., esto es, si el predominio de la dominación o de nuevas formas de
cooperación. Al respecto, la relación competitividad económica-poderío
financiero no resulta favorable a las visiones de desarrollo americanas,
signadas por el apetito de consumo y el goce de los derechos individuales.
Una exposición acabada del período
descripto por Werneck Sodré probablemente requeriría de explicaciones más
complejas y precisas, incompatibles con la brevedad de este ensayo. Pero, por
el contrario, es una introducción valiosa a la historia del Brasil bajo el
anhelo de una Revolución Brasileña ante la retracción del reformismo populista.

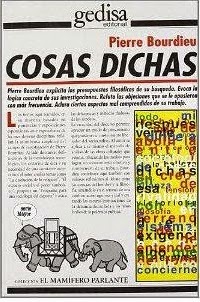

Comentarios
Publicar un comentario