El capitalismo tiene sus propias leyes. Reseña de "Miseria de la Filosofía" (1847), de Karl Marx
 MARX, KARL. (1847) Miseria de la filosofía,
Gradifco, Caseros, 2010, ISBN
978-987-571-027-6, traducción de Alicia Varela.
MARX, KARL. (1847) Miseria de la filosofía,
Gradifco, Caseros, 2010, ISBN
978-987-571-027-6, traducción de Alicia Varela.
R
|
edactada en
francés durante el invierno de 1846-1847 y publicada en París en 1847, Miseria
de la Filosofía constituye una crítica vehemente a Sistema de las
contradicciones económicas o Miseria de la Filosofía de Pierre Proudhon, a modo
de oportunidad de exposición de ideas personales en una diferenciación clara
con los ideales filantrópicos del reformismo pequeño burgués, síntesis de un
pensamiento originado en la sociedades modernas a fuerza constatar la violencia
ejercida sobre los cuerpos en las relaciones sociales de producción vigentes,
sostenidas por la dominación burguesa legitimada por el Estado en el auge del
capitalismo.
En el
“Capitulo I. Un descubrimiento científico”, Marx ahonda en la construcción de
los valores. Así, en la “Oposición del valor de utilidad y valor de cambio”,
contrasta la teoría de la división del trabajo en Proudhon, que señala su
origen en la imposibilidad de un individuo en satisfacer múltiples necesidades;
contrastando esta visión, señala el olvido del valor de cambio y su relación
con la demanda y cantidad de los productos. Marx, citando a Sismondi y
Lauderdale para exponer la relación entre precio y demanda frente a la
suposición de una relación entre valor útil y valor cambiable, señala en
Proudhon una minimización del funcionamiento del intercambio a “formas
rituales”.
En “II. El
valor constituido o el valor sintético”, ataca las teorías de valor en
Proudhon, desestimando la idea de una cantidad de tiempo de trabajo utilizado
en el producto, sosteniendo la pérdida de influencia de la ley de oferta y
demanda al tiempo que la injusticia de los intercambios provocada por la
generación de plusvalor provocaría un sistema de desigualdades.
Seguidamente,
en “III. Aplicación de la ley de las proporciones de valor”, Marx continúa la
discusión refiriéndose al valor de la moneda y del excedente del trabajo. Sobre
la moneda, Marx cuestiona la importancia primitiva atribuida por Proudhon a la
valoración del oro, cuyo valor no se estimaría por sus costos de producción ni
por una relación de cantidad sino por servir de agente universal de intercambio. En cuanto al
excedente del trabajo, Proudhon considera que la utilización de tecnología y la
producción permanente favorecerían a los trabajadores en un proceso de
prosperidad permanente, en tanto que los obreros en situación industrial
inferior se verían perjudicados. Marx quita fundamentos al optimismo
proudhoniano, aduciendo que la prosperidad de unas clases frente al deterioro
de otros sería una consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas,
propia de relaciones entre clases y no de individuos.
Marx defiende
la opción revolucionaria y desestima la teoría reformista de Proudhon.
En el
Capitulo III. Metafísica de la política, Marx desarrolla una crítica a siete
principios de la interpretación del funcionamiento de la economía en Proudhon;
de este modo Marx ataca la abstracción de las categorías económicas,
desvinculadas de un origen histórico y contempladas como producto de la razón
pura (primera observación); a la exploración de las categorías económicas a
través de la dialéctica hegeliana que explicaría procesos y categorías como
productos del pensamiento y no de relaciones de producción (segunda
observación); a la falta Proudhon de categorías que expliquen en por la
dialéctica de las relaciones económicas en las fases sociales (tercera
observación); a la idea de análisis sobre la conveniencia de las categorías
económicas, en contradicción con la gravitación de las definiciones que el
movimiento dialéctico define por sí mima (cuarta observación); la
caracterización de la dialéctica como movimiento de una “moral completamente
pura” y no un movimiento de la razón absoluta (quinta observación); la falsedad
de la eternidad de los conceptos. Si Proudhon considera que la igualdad es la hipótesis superior
derivada de una serie de hipótesis
particulares previas, con éxitos y fracasos en la búsqueda, Marx considerará
que las transformaciones económicas de la Modernidad en la propiedad rústica
han expulsado en forma creciente al campesinado, al tiempo que admite la idea
de igualdad como una tendencia propia del siglo XIX. De este modo, Marx
cuestiona la pretendida síntesis de Proudhon señalando que no se trataría
específicamente de desarrollar una ingeniaría social resultante de la crítica a la economía y las
buenas intenciones, lo que constituiría una cientificidad precaria, sino
considerar las relaciones de producción existentes como determinantes de la
situación social.
Seguidamente,
en “II. La división del trabajo y las máquinas”, vuelve a desestimar las
abstracciones de Proudhon y sus posicionamientos reformistas, que implicarían
un desconocimiento sobre el proceso vigente, que paradójicamente engendra una
división del trabajo en los talleres y una ignorancia del oficio. En “III. La
competencia y el monopolio”, Marx continua el sentido de su crítica, y al
referirse a la idea de monopolio y competencia como conceptos antagónicos, el
autor aduce las derivaciones de uno en el otro, dándose indistintamente. La
competencia, en este análisis, no sería una necesidad humana sino una necesidad
histórica. El análisis sobre la incorporación del valor de la propiedad en la
sociedad burguesa es tratada en “IV. La propiedad o la renta”, que específica
frente a Proudhon el origen de la propiedad en la renta, no siendo la propiedad
un origen psicológico y moral sino una extracción de renta, ni la tierra un
productor de interés sobre un capital que nunca se aniquila al existir mejoras
que rebajan el valor de la propiedad.
El apartado
que cierra el libro es “V. Las huelgas y las coaliciones de los obreros”, que
Marx inicia contradiciendo la relación formulada por Proudhon entre salario e
inflación, señalando el abaratamiento de costos en la reacción burguesa de
reemplazar trabajadores con maquinarias. Seguidamente, repudia la intervención
de socialistas y economistas quienes por distintos motivos instarían al
proletariado a no organizarse. La formación de coaliciones obreras en
Inglaterra, con un poderío creciente, sería un indicio de una lucha próxima
entre clases.
Tras recorrer
todos estos argumentos, Marx señala sin vacilaciones una resolución drástica e
inminente en torno a la problemática de la cuestión social, alojada no en la
simpleza de una decisión administrativa incluyente en la pugna política, que
acaso Proudhon había pretendido no mencionar: sólo la revolución será condición
de emancipación de la clase trabajadora.
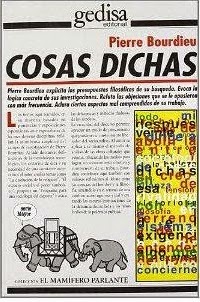

Comentarios
Publicar un comentario